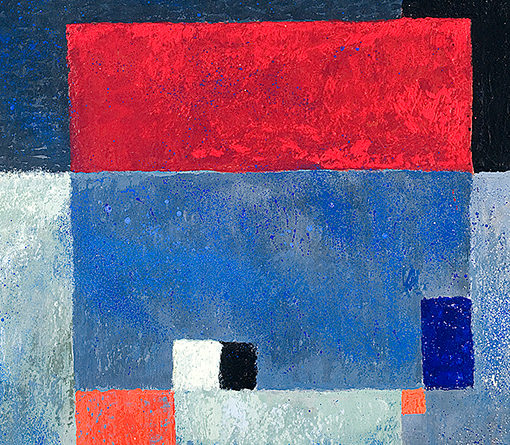María Minera.
Agosto, 2021.
En la cerámica, como en la música, se hace evidente, con delicada precisión, lo poco que se necesita para producir una forma inédita y maravillosa. La cerámica surge de una porción de materia que en esencia no es más que tierra y agua; una masa informe y anodina a partir de la cual, sin embargo, es posible levantar un universo entero. Un cuenco de barro, como una sonata, crece sobre sí mismo, nutriéndose, por así decirlo, de sus propias entrañas. La pintura requiere de mucho más: tela, colores, pinceles. La cerámica podría sacarse de cualquier jardín o, incluso, de la más pequeña parcela donde pueda producirse algún tipo de lodo –de ahí la variedad infinita de tonalidades de la cerámica: desde el negro más profundo al blanco más luminoso, pasando por todos los grises y los rojos y los amarillos. En alguna ocasión, Gustavo Pérez hizo ese ejercicio a la inversa: comenzó con una hermosa vasija color arena y la fue comprimiendo en sucesivas etapas, en las cuales el objeto original, útil en su capacidad de ser llenado –con agua, con flores–, fue perdiendo su funcionalidad y volviéndose cada vez más forma pura. Esto es, al de-formarse la vasija fue cobrando, paradójicamente, la forma de una serie de presencias enigmáticas, sin significado preciso, aunque no por ello menos evocadoras –entes sinuosos, envolventes. Pero al final –sorpresa sutil– el jarrón del principio regresó a lo que fue en el origen: masa; una plasta de material terroso que en su interior guardaba, no obstante, todas las formas del mundo en potencia.
La obra de Pérez siempre tiene que ver con la posibilidad de sacarle a la arcilla el todo; es decir, intentar agotar todas las maneras en que la sustancia –el barro– podría devenir un cuerpo tangible. Quizá por eso forma es uno de los términos que se derivan del griego morphē, de donde viene también Morfeo, el creador de formas y, por ello, dios del sueño. Nadie sabe bien cómo se producen las formas espontáneas del sueño, sobre las que el soñador no parece tener control alguno. Y lo mismo ocurre con la cerámica aquí reunida, pues da la impresión, por momentos, de que su creador no es el artista sino la forma misma, manifestándose a placer. En eso es orgánica, incluso cuando es geométrica, porque tiende a una diversidad sólo comparable a la de la vida primigenia; hace vivir, frente a nosotros, el gran tiempo de las plantas y los seres del comienzo del mundo: formas infinitamente heterogéneas a las que, sin embargo, el artista sabe unir como con un hilo invisible que las hermana.
Cuatro décadas han pasado desde que ese joven estudiante disperso –algo de ingeniería, después matemáticas y un poco de filosofía– tuviera su primer encuentro con el barro. Un descubrimiento que significó, en sus palabras, “la fascinación y el reto formidable de penetrar en un mundo del que todo lo ignoraba y cuyos secretos ancestrales sólo serían accesibles a partir del dominio del oficio”. Desde entonces, la intuición inicial de que “eso era lo que quería y necesitaba, el contacto con un material que se toca, que se trabaja con las manos” sigue intacta. Inmerso en el ensueño meditativo, como llamaba Gaston Bachelard al ensueño que medita “sobre la naturaleza de las cosas”, Pérez entiende el barro, no como un mero principio constituyente, sino como una fuerza que crea. La diferencia aquí es clave: no es un alfarero que produce piezas, tal vez bellas, pero repetitivas y, sobre todo, prácticas, sino que es un artista que busca llegar al corazón de la materia y hacer que de ella broten, de manera espontánea, las posibilidades plásticas. Como él mismo dice: “Yo sigo al barro, me lleve a donde me lleve”.
A lo largo de los años Pérez ha desarrollado un amplísimo cuerpo de obra que desafía por todos lados la rigidez del corpus tradicional de un artesano, pues si bien domina el oficio a la perfección, de lo que se trata es de no ajustarse a los cánones del objeto utilitario, sino de desbordar con vigor la noción de cerámica hasta emparentarla con la escultura más imaginativa y, casi me atrevería a decir, onírica. Tal vez por eso suele trabajar en series muy largas, en las cuales una forma sigue a otra, como si de variaciones musicales se tratara, pues la segunda imita a la primera en sus rasgos principales –por ejemplo, si lleva dibujo o color–, pero sólo para alterarla y continuar, así, la exploración en la tercera, la cuarta y las que vengan. Un tejido de paciencia y entusiasmo que revela, cuando las piezas se ven en su conjunto, las modificaciones sucesivas de un mismo tema que ha quedado diseccionado en todos sus recursos. Pérez explica que para él una serie no concluye porque llegue “el sentimiento de que el tema se agotó”, sino más bien porque de pronto hay otra cosa “que me está interesando y que me lleva en otra dirección”. Y entonces empieza de nuevo el juego de ecos y recovecos, a través del cual su cerámica reclama su profunda originalidad.
La palabra aquí es proceso, pues estamos frente a la obra de un artista que piensa que ponerse a trabajar es más importante que los resultados previstos. Y los resultados pueden ser maravillosos, sin duda, pero no se llegaría a ellos sin la conciencia de que el trayecto y la exploración de la materia son ineludibles. La idea no es apresurar el camino para llegar a la forma final, sino desenvolver lentamente esa forma, irla encontrando, con las manos, poco a poco. Por eso, más que la simple contemplación, estas obras nos llevan a imaginar el proceso que las hizo posibles. Es decir, nos invitan a seguirlas no sólo con los ojos –pues siempre hay mucho que ver en ellas–, sino también con las manos; es irresistible no querer tocarlas y sentir su textura, su devenir topográfico. Al ser imágenes que retienen su origen manual despiertan fácilmente nuestro ser activo, nuestras ganas de participar de la forma.
Y luego está todo lo que Gustavo Pérez añade, con su estilo personalísimo. Surcos, protuberancias, cavidades, hendiduras, orificios, relieves, ranuras, apéndices y, desde luego, color –negro, casi siempre, pero también de pronto un amarillo, un azul, un verde. Aquí es donde Pérez se torna dibujante y produce con algunos trazos –a veces delgados como un cabello, a veces hondos como heridas de espada– la piel que caracteriza sus obras casi desde el principio. Así crea la superficie: cercenándola, haciendo surgir volúmenes y contrastes mediante la superposición de perspectivas minúsculas que recuerdan paisajes, escamas, cielos estrellados. Esta voluntad de organización de la cara exterior de las obras se expresa a ratos como esquematización intensa; es decir, tramas geométricas, series de incisiones que corren en paralelo, elementos constantes, cuadrículas. Pero también está aquí presente el abstraccionismo instintivo, libre, basado en el movimiento y que produce composiciones más líricas y juguetonas. En ambos casos, no obstante, se trata de una visibilización de la energía, como diría el poeta Juan Eduardo Cirlot, “en sus ritmos, en sus formas ordenadoras y constrictoras, o en sus formas expansivas y desencadenantes”.
Finalmente, hay que decir que Pérez en absoluto se declara en contra de lo artesanal. Algunas piezas suyas siguen siendo utilitarias, incluso. Platos y jarrones que podrían usarse en la vida diaria, pues –si uno tuviera el valor de ensuciarlas. Él no ve su trabajo como una contradicción del oficio del artesano tradicional, sino como una consecuencia de éste. El punto de partida, ya lo decíamos, no es hacer algo funcional, o no hacerlo, sino llevar la forma hasta sus últimas consecuencias, y por eso en esta exposición también veremos piezas que rechazan abiertamente el utilitarismo, para adentrarse en un universo que quizá podríamos denominar arquitectónico. Pequeñas maquetas utópicas de color verde aceitunado; minúsculos castillos de arena que se levantan para que nos deleitemos en su espontaneidad, en su deliberada falta de ataduras.